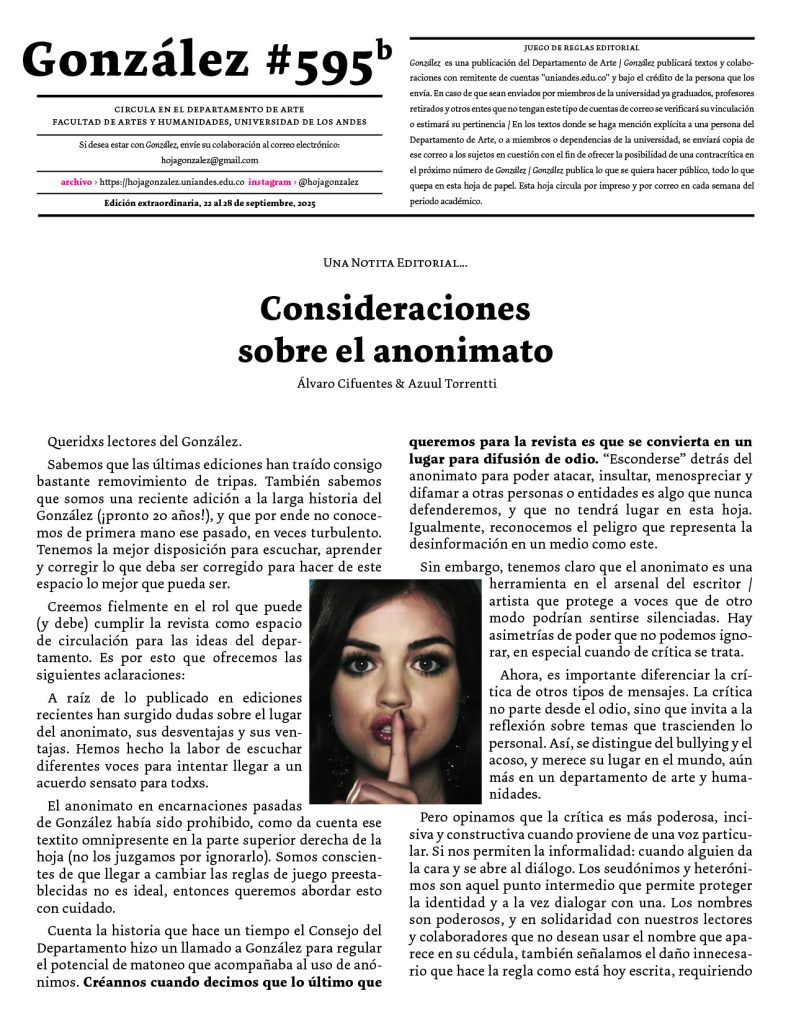
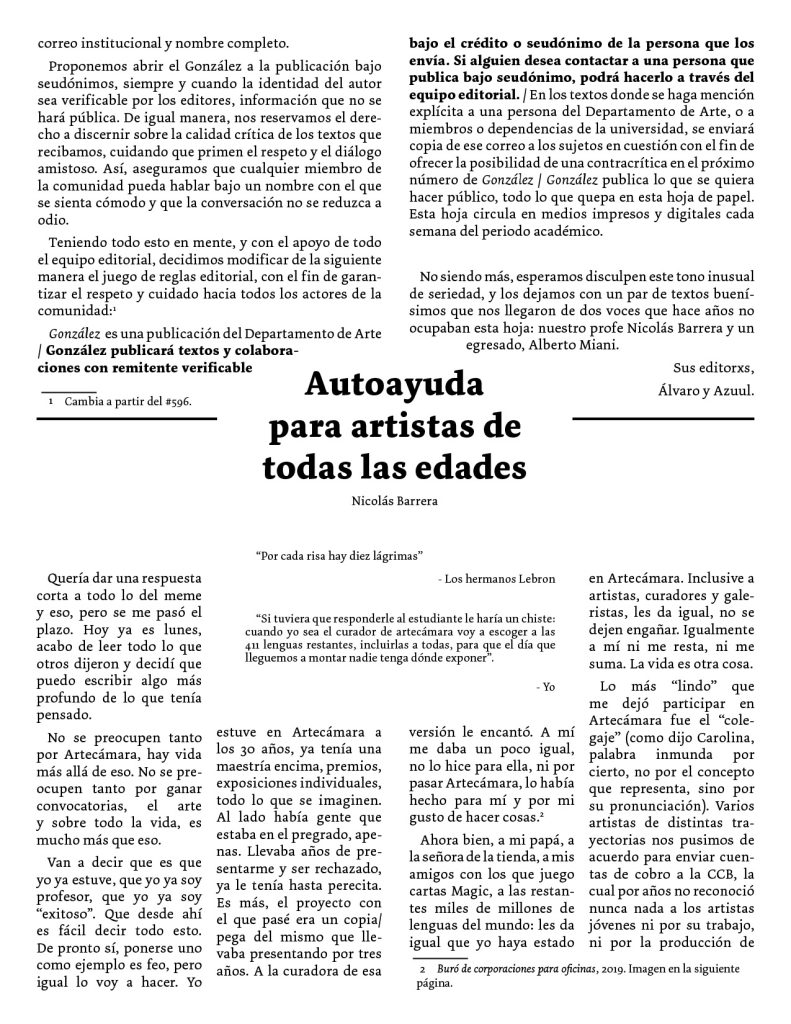


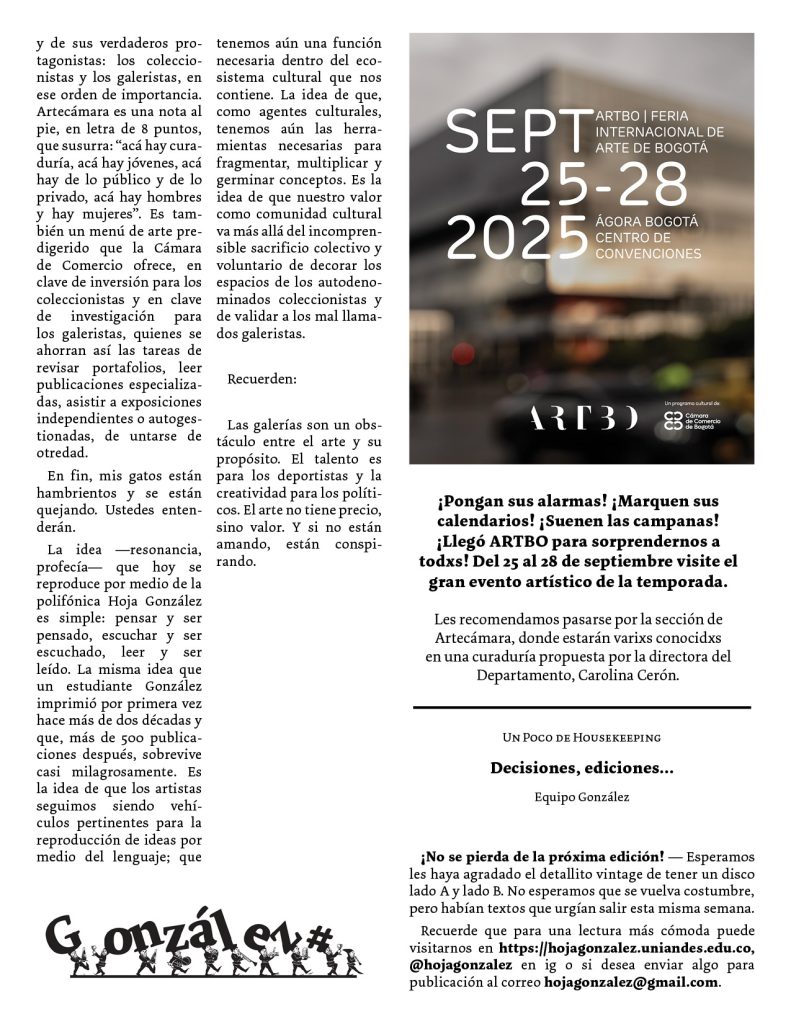
Una notita editorial
Consideraciones sobre el anonimato
Álvaro Cifuentes & Azuul Torrentti

Queridxs lectores del González.
Sabemos que las últimas ediciones han traído consigo bastante removimiento de tripas. También sabemos que somos una reciente adición a la larga historia del González (¡pronto 20 años!), y que por ende no conocemos de primera mano ese pasado, en veces turbulento. Tenemos la mejor disposición para escuchar, aprender y corregir lo que deba ser corregido para hacer de este espacio lo mejor que pueda ser.
Creemos fielmente en el rol que puede (y debe) cumplir la revista como espacio de circulación para las ideas del departamento. Es por esto que ofrecemos las siguientes aclaraciones:
A raíz de lo publicado en ediciones recientes han surgido dudas sobre el lugar del anonimato, sus desventajas y sus ventajas. Hemos hecho la labor de escuchar diferentes voces para intentar llegar a un acuerdo sensato para todxs.
El anonimato en encarnaciones pasadas de González había sido prohibido, como da cuenta ese textito omnipresente en la parte superior derecha de la hoja (no los juzgamos por ignorarlo). Somos conscientes de que llegar a cambiar las reglas de juego preestablecidas no es ideal, entonces queremos abordar esto con cuidado.
Cuenta la historia que hace un tiempo el Consejo del Departamento hizo un llamado a González para regular el potencial de matoneo que acompañaba al uso de anónimos. Créannos cuando decimos que lo último que queremos para la revista es que se convierta en un lugar para difusión de odio. “Esconderse” detrás del anonimato para poder atacar, insultar, menospreciar y difamar a otras personas o entidades es algo que nunca defenderemos, y que no tendrá lugar en esta hoja. Igualmente, reconocemos el peligro que representa la desinformación en un medio como este.
Sin embargo, tenemos claro que el anonimato es una herramienta en el arsenal del escritor / artista que protege a voces que de otro modo podrían sentirse silenciadas. Hay asimetrías de poder que no podemos ignorar, en especial cuando de crítica se trata.
Ahora, es importante diferenciar la crítica de otros tipos de mensajes. La crítica no parte desde el odio, sino que invita a la reflexión sobre temas que trascienden lo personal. Así, se distingue del bullying y el acoso, y merece su lugar en el mundo, aún más en un departamento de arte y humanidades.
Pero opinamos que la crítica es más poderosa, incisiva y constructiva cuando proviene de una voz particular. Si nos permiten la informalidad: cuando alguien da la cara y se abre al diálogo. Los seudónimos y heterónimos son aquel punto intermedio que permite proteger la identidad y a la vez dialogar con una. Los nombres son poderosos, y en solidaridad con nuestros lectores y colaboradores que no desean usar el nombre que aparece en su cédula, también señalamos el daño innecesario que hace la regla como está hoy escrita, requiriendo correo institucional y nombre completo.
Proponemos abrir el González a la publicación bajo seudónimos, siempre y cuando la identidad del autor sea verificable por los editores, información que no se hará pública. De igual manera, nos reservamos el derecho a discernir sobre la calidad crítica de los textos que recibamos, cuidando que primen el respeto y el diálogo amistoso. Así, aseguramos que cualquier miembro de la comunidad pueda hablar bajo un nombre con el que se sienta cómodo y que la conversación no se reduzca a odio.
Teniendo todo esto en mente, y con el apoyo de todo el equipo editorial, decidimos modificar de la siguiente manera el juego de reglas editorial, con el fin de garantizar el respeto y cuidado hacia todos los actores de la comunidad:[1]
González es una publicación del Departamento de Arte / González publicará textos y colaboraciones con remitente verificable bajo el crédito o seudónimo de la persona que los envía. Si alguien desea contactar a una persona que publica bajo seudónimo, podrá hacerlo a través del equipo editorial. / En los textos donde se haga mención explícita a una persona del Departamento de Arte, o a miembros o dependencias de la universidad, se enviará copia de ese correo a los sujetos en cuestión con el fin de ofrecer la posibilidad de una contracrítica en el próximo número de González / González publica lo que se quiera hacer público, todo lo que quepa en esta hoja de papel. Esta hoja circula en medios impresos y digitales cada semana del periodo académico.
No siendo más, esperamos disculpen este tono inusual de seriedad, y los dejamos con un par de textos buenísimos que nos llegaron de dos voces que hace años no ocupaban esta hoja: nuestro profe Nicolás Barrera y un egresado, Alberto Miani.
Sus editorxs,
Álvaro y Azuul.
[1] Cambia a partir del #596.
Autoayuda para artistas de todas las edades
Nicolás Barrera
“Por cada risa hay diez lágrimas”
– Los hermanos Lebron
“Si tuviera que responderle al estudiante le haría un chiste: cuando yo sea el curador de artecámara voy a escoger a las 411 lenguas restantes, incluirlas a todas, para que el día que lleguemos a montar nadie tenga dónde exponer”.
– Yo
Quería dar una respuesta corta a todo lo del meme y eso, pero se me pasó el plazo. Hoy ya es lunes, acabo de leer todo lo que otros dijeron y decidí que puedo escribir algo más profundo de lo que tenía pensado.
No se preocupen tanto por Artecámara, hay vida más allá de eso. No se preocupen tanto por ganar convocatorias, el arte y sobre todo la vida, es mucho más que eso.
Van a decir que es que yo ya estuve, que yo ya soy profesor, que yo ya soy “exitoso”. Que desde ahí es fácil decir todo esto. De pronto sí, ponerse uno como ejemplo es feo, pero igual lo voy a hacer. Yo estuve en Artecámara a los 30 años, ya tenía una maestría encima, premios, exposiciones individuales, todo lo que se imaginen. Al lado había gente que estaba en el pregrado, apenas. Llevaba años de presentarme y ser rechazado, ya le tenía hasta perecita. Es más, el proyecto con el que pasé era un copia/pega del mismo que llevaba presentando por tres años. A la curadora de esa versión le encantó. A mí me daba un poco igual, no lo hice para ella, ni por pasar Artecámara, lo había hecho para mí y por mi gusto de hacer cosas.[2]

Ahora bien, a mi papá, a la señora de la tienda, a mis amigos con los que juego cartas Magic, a las restantes miles de millones de lenguas del mundo: les da igual que yo haya estado en Artecámara. Inclusive a artistas, curadores y galeristas, les da igual, no se dejen engañar. Igualmente a mí ni me resta, ni me suma. La vida es otra cosa.
Lo más “lindo” que me dejó participar en Artecámara fue el “colegaje” (como dijo Carolina, palabra inmunda por cierto, no por el concepto que representa, sino por su pronunciación). Varios artistas de distintas trayectorias nos pusimos de acuerdo para enviar cuentas de cobro a la CCB, la cual por años no reconoció nunca nada a los artistas jóvenes ni por su trabajo, ni por la producción de las obras, se pagaba con visibilidad. En la siguiente edición, curiosamente, a los artistas emergentes se les reconoció su participación con un pequeño pago. A algunos de los “colegas” les gusta pensar esto como un pequeño triunfo de nuestra rebeldía agremiada. Yo estoy más del lado de que nadie importante vio esos papeles sin destinatario claro.
Hicimos algo, sin importar el efecto. Ahí, en esa “juntanza” (para usar el lenguaje curatorial de moda) pasó “algo”.
Para mí el proyecto más importante del que hago parte se llama Próximamente. En este, artistas de distintas trayectorias (desde gente con el Luis Caballero a cuestas, hasta estudiantes de pregrado) nos reunimos para hacer exposiciones en ciudades que no sean Bogotá. No hay bolsas de trabajo entregadas por una institución, ni patrocinios; lo hacemos desde una especie de cooperativa mal administrada, por no decir vaca. Seguro que hay un montón de gente que no lo conoce. Para la universidad es un producto de investigación tipo C porque no lo media un curador con trayectoria; ni nunca ha tenido lugar en un museo reconocido (y probablemente no lo tendrá), sino en un colegio abandonado en Medellín, una casa vieja en Popayán o una bodega en Barranquilla. A nosotros nos da igual, lo hacemos porque esas dos semanas de producción acelerada y tres días de exposición en un fin de semana (casi siempre sin mucho público), nos llenan (supongo que de alegría o de felicidad o algo así). Tener algo así una vez al año, vale más para alguien que cualquier Artecámara, Premio Uniandino a las artes, Salón Séneca, Premio Colsanitas a los jóvenes…etc.
No dejen que su felicidad dependa del éxito. Parezco un jipi. Esto va a sonar como a discurso new age o woke, o como se le diga hoy: espero que puedan ver que importa más esa empatía, espero que sientan la esencia, ja.
En este momento debería estar terminando la aplicación para la convocatoria FRAGMENTOS 2025, ya que soy un artista emergente a medias. Se vence en 7 horas. Paré porque espero que este recuento de mi “éxito” personal, tenga un impacto, así sea en dos o tres personas de nuestra comunidad. Que moleste, dé rabia, ayude o por lo menos, les impulse a que se den cuenta de que la vida como artista es dura, pero está en uno darse una más tranquila. La verdad es que no me parece tan importante lo anterior. El estudiante anónimo, Carolina y David me hicieron pensar, lo quise decir todo y ya.
Para terminar, unas máximas:
No sean mezquinos, por años eso a mí me sacó arrugas (y hasta está por comprobarse si tuvo efecto en mi calvicie).
En las sumas y restas de su vida artística siempre van a perder. De lejos se van a haber presentado a más convocatorias de las que van a haber sido aceptados.
Hagan las cosas porque quieren y porque lo disfrutan. El éxito, como la muerte, llega cuando menos se espera.
Si están en un lugar de privilegio, aprovéchenlo para hacer con y por otros. Pero no tomen las causas de otros para hacer “crítica”.
Y si les gusta la plata y quieren una carrera meteórica y comercial, no los juzgo, pero Artecámara ni les va a sumar, ni les va a restar.
Vean la peli “Un poeta” (está como inflada), pero les va a hacer ver que el éxito rápido, no garantiza la tranquilidad a largo plazo (y más bien frustra).
[2] Buró de corporaciones para oficinas, 2019.
Un mecanismo de diálogo
Alberto Miani
El chiste se cuenta solo, por supuesto. Como todo chiste que merezca ser contado o representado, por decirlo en términos propios de nuestro medio. Los chistes, así como las opiniones, los comentarios, las quejas, las críticas y las represalias, son ideas: entidades inorgánicas con agencia propia y con instinto de supervivencia. Se alimentan de situaciones —públicas o privadas, reales o ficticias— que por su carga o valor simbólico buscan reproducirse en el tejido social por medio de la oralidad, la escritura y los gestos. Las ideas se reproducen por medio del lenguaje, a diferencia de las personas, que nos reproducimos por medio del sexo, o de otras entidades que se reproducen de manera asexuada mediante fisión, gemación, fragmentación, esporulación, multiplicación o partenogénesis. Afortunada es entonces la idea que se cuenta sola por medio de la Hoja González, ya que se afirma como fértil y, por lo tanto, accede al privilegio de la reproducción y a la oportunidad —así sea breve o limitada— de la supervivencia. Desafortunado el anónimo que asumió a la ligera su rol temporal de comediante y confundió perezosamente opinión con chiste, o maliciosamente reemplazó queja por sátira, o que, probablemente, camufló su frustración personal con el manto invisible de la crítica. Desafortunado, porque la idea hecha pública se reprodujo y el payaso se castró a sí mismo tras la máscara del anonimato. Desafortunado el bufón, porque ante el imperio de las ideas y la corte de lo público recibió el veredicto merecido de un chiste mal contado: que le corten la cabeza. Afortunado, sin embargo, porque aún es estudiante —de humanidades, no de comedia— y su función social es aprender.
Pero, ¿cuál es la idea que por medio de este intercambio lingüístico se reproduce y por qué es merecedora de dicho privilegio? Antes de responder mi propia pregunta, permítanme cultivar un poco más mi autismo intelectual y prolongar la compulsión masturbatoria de la escritura.
Recuerdo cuando aún ocupaba yo el cómodo lugar de estudiante, esto hace ya más de una década. Cuando me podía dar el lujo de pasar horas o días investigando quién era el tal González y probando cuáles eran los márgenes o los límites de la tal Hoja.[3] Recuerdo cuando algunos estudiantes y profesores hacíamos lo posible por publicar, mientras que otros hacían lo posible por censurar. Recuerdo cuando la directora de mi departamento no se prestaba atenta a responder dudas, inquietudes, reclamos y suspicacias por medio del servicio al cliente, como lo hace ahora Carolina Cerón, sino que, por el contrario, predicaba en esta misma Hoja que lo que sucedía en las aulas en ellas debía permanecer. Recuerdo, porque lo redacté en esta Hoja, cuando la siguiente directora de turno entró a ver mi proyecto de grado y no supo decir más que: “Ojalá devuelva las paredes bien pintadas de blanco”. Recuerdo a aquel director-docente-egresado que, junto a Felipe González, creó la tal Hoja y que en ella publicaba; aquel director que, junto a Beatriz Eugenia Díaz, fue mi asesor de grado; aquel director que no solo invitaba a publicar, sino que también publicaba, y no de manera anónima, pero sí con múltiples seudónimos y heterónimos. Recuerdo las publicaciones de REC, REX, La Usurpadora, el Premio Nacional de Crítica, Arcadia, El Malpensante y Esfera Pública. Recuerdo cuando, en el episodio 15 de la temporada 6 de Los Sopranos, Tony, durante un viaje a Florida para escapar del FBI, le dijo a Paulie que el “recuerdo cuando” es la forma más miserable de conversación.


Hay muchas otras cosas que ya no recuerdo, quizá por el exceso de pola con los amigos, de semilleros, de proyectos comunitarios, de karaoke, de exposiciones inventadas por nosotros, de clubes de dibujo, de talleres compartidos, de trabajo colectivo, de conversación, por exceso de otredad. Hay muchas otras cosas que ya no recuerdo, quizá porque nunca fueron publicadas. No recuerdo los nombres de los estudiantes, profesores y directivos que abogaban por la censura o que exigían paredes blancas. No recuerdo los chismes de pasillo, las calumnias y los sabotajes que se hacían de manera anónima. No recuerdo los nombres de la mayoría de los artistas que pasaron por Artecámara. No recuerdo los nombres de los galeristas que se referían al público general de Artbo y a los estudiantes de arte como los “ensucia pisos”. Lo que sí recuerdo con cariño y respeto es lo que alguna vez se escribió, se publicó, se leyó y se puso en crisis en la Hoja González. Así como recordaré, de ahora en adelante, la publicación de la Hoja González en la que David Rodríguez Yepes, estudiante de la Tadeo, le dio clase gratis al estudiante anónimo que paga 25.000.000 por pertenecer a los Andes.
Artecámara es una sección más en una feria regional de compraventa que, por ser curada, no accede necesariamente al privilegio de ser llamada exposición, así como una tajada de jamón curado o una cucharada de yogur curado tampoco son necesariamente instancias expositivas. Artecámara no es necesariamente una exposición, ni mucho menos un concurso, ni un salón, ni una bienal, ni un festival, ni una subasta, ni una residencia, ni una colección. Es, en el mejor de los casos, un acto de validación simbólica. Dicho de mejor manera: Artecámara es un acto de auto-validación, no de los artistas jóvenes de 40 años ni de los curadores invitados, sino de la feria misma y de sus verdaderos protagonistas: los coleccionistas y los galeristas, en ese orden de importancia. Artecámara es una nota al pie, en letra de 8 puntos, que susurra: “acá hay curaduría, acá hay jóvenes, acá hay de lo público y de lo privado, acá hay hombres y hay mujeres”. Es también un menú de arte predigerido que la Cámara de Comercio ofrece, en clave de inversión para los coleccionistas y en clave de investigación para los galeristas, quienes se ahorran así las tareas de revisar portafolios, leer publicaciones especializadas, asistir a exposiciones independientes o autogestionadas, de untarse de otredad.
En fin, mis gatos están hambrientos y se están quejando. Ustedes entenderán.
La idea —resonancia, profecía— que hoy se reproduce por medio de la polifónica Hoja González es simple: pensar y ser pensado, escuchar y ser escuchado, leer y ser leído. La misma idea que un estudiante González imprimió por primera vez hace más de dos décadas y que, más de 500 publicaciones después, sobrevive casi milagrosamente. Es la idea de que los artistas seguimos siendo vehículos pertinentes para la reproducción de ideas por medio del lenguaje; que tenemos aún una función necesaria dentro del ecosistema cultural que nos contiene. La idea de que, como agentes culturales, tenemos aún las herramientas necesarias para fragmentar, multiplicar y germinar conceptos. Es la idea de que nuestro valor como comunidad cultural va más allá del incomprensible sacrificio colectivo y voluntario de decorar los espacios de los autodenominados coleccionistas y de validar a los mal llamados galeristas.
Recuerden:
Las galerías son un obstáculo entre el arte y su propósito. El talento es para los deportistas y la creatividad para los políticos. El arte no tiene precio, sino valor. Y si no están amando, están conspirando.
[3] El trabajo de grado de 2005 de Felipe González fue la revista Profecías/Resonancias, que inspiró la creación de esta publicación epónima.
