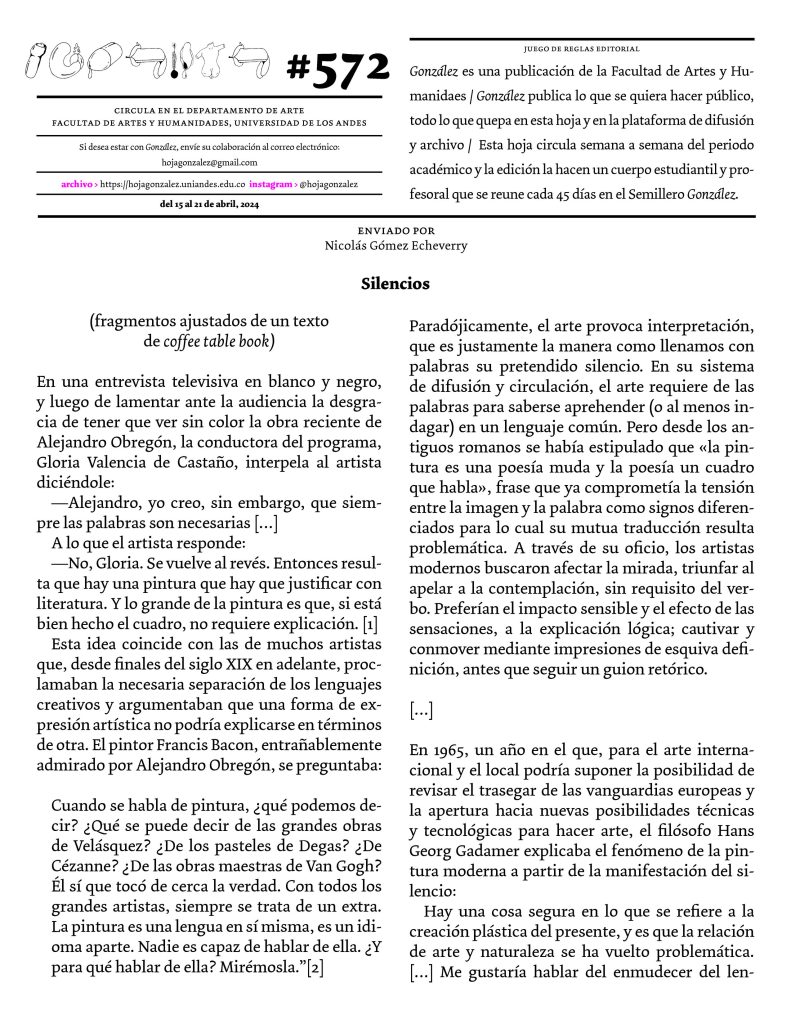



ENVIADO POR
Nicolás Gómez Echeverry
Silencios
(fragmentos ajustados de un texto de coffee table book)
En una entrevista televisiva en blanco y negro, y luego de lamentar ante la audiencia la desgracia de tener que ver sin color la obra reciente de Alejandro Obregón, la conductora del programa, Gloria Valencia de Castaño, interpela al artista diciéndole:
—Alejandro, yo creo, sin embargo, que siempre las palabras son necesarias […]
A lo que el artista responde:
—No, Gloria. Se vuelve al revés. Entonces resulta que hay una pintura que hay que justificar con literatura. Y lo grande de la pintura es que, si está bien hecho el cuadro, no requiere explicación. [1]
Esta idea coincide con las de muchos artistas que, desde finales del siglo XIX en adelante, proclamaban la necesaria separación de los lenguajes creativos y argumentaban que una forma de expresión artística no podría explicarse en términos de otra. El pintor Francis Bacon, entrañablemente admirado por Alejandro Obregón, se preguntaba:
Cuando se habla de pintura, ¿qué podemos decir? ¿Qué se puede decir de las grandes obras de Velásquez? ¿De los pasteles de Degas? ¿De Cézanne? ¿De las obras maestras de Van Gogh? Él sí que tocó de cerca la verdad. Con todos los grandes artistas, siempre se trata de un extra. La pintura es una lengua en sí misma, es un idioma aparte. Nadie es capaz de hablar de ella. ¿Y para qué hablar de ella? Mirémosla.” [2]
Paradójicamente, el arte provoca interpretación, que es justamente la manera como llenamos con palabras su pretendido silencio. En su sistema de difusión y circulación, el arte requiere de las palabras para saberse aprehender (o al menos indagar) en un lenguaje común. Pero desde los antiguos romanos se había estipulado que «la pintura es una poesía muda y la poesía un cuadro que habla», frase que ya comprometía la tensión entre la imagen y la palabra como signos diferenciados para lo cual su mutua traducción resulta problemática. A través de su oficio, los artistas modernos buscaron afectar la mirada, triunfar al apelar a la contemplación, sin requisito del verbo. Preferían el impacto sensible y el efecto de las sensaciones, a la explicación lógica; cautivar y conmover mediante impresiones de esquiva definición, antes que seguir un guion retórico
[…]
En 1965, un año en el que, para el arte internacional y el local podría suponer la posibilidad de revisar el trasegar de las vanguardias europeas y la apertura hacia nuevas posibilidades técnicas y tecnológicas para hacer arte, el filósofo Hans Georg Gadamer explicaba el fenómeno de la pintura moderna a partir de la manifestación del silencio:
Hay una cosa segura en lo que se refiere a la creación plástica del presente, y es que la relación de arte y naturaleza se ha vuelto problemática. […] Me gustaría hablar del enmudecer del lenguaje pictórico. Enmudecer no significa no tener nada que decir. Al contrario: callar es un modo de hablar. […] Al enmudecer, lo que tiene que ser dicho se nos acerca como algo para lo cual estamos buscando palabras nuevas. Si se recuerda la suntuosa y colorida elocuencia de los tiempos clásicos de la pintura, que con tanta claridad y riqueza resuena para nosotros en las paredes de nuestros museos, y luego se contempla el crear plástico del presente, se tiene, de hecho, una impresión de que enmudece, y se abre paso la pregunta de cómo se ha llegado a este enmudecer del cuadro moderno, que nos asalta con una elocuencia propia, silenciosa. [3]
Esta cita sirve para recordar, en las condiciones frenéticas y desquiciadas de la contemporaneidad, la importancia del arte moderno al haber servido para para imaginar otras formas posibles. La cita sugiere que éste resulta en una transformación de la realidad para hablar de la misma realidad, mediante experimentación, juego, riesgo y la elaboración de códigos nuevos e insospechados, quizás más potentes e intensos que los arquetipos y modelos ya conocidos en la misma realidad. El ensayo de Gadamer termina así:
El artista moderno es mucho menos creador que descubridor de lo todavía no visto; aún más, inventor de lo que todavía no ha sido nunca, de lo que a través de él entra en la realidad del ser. Pero, curiosamente, la medida a la que está sometido no parece ser otra que aquélla a la que el artista está sometido desde siempre. [4]
[…]
Recuerdo que, durante mi formación en la carrera de Arte de la Universidad de los Andes (entre 2002 y 2007) y en algunos espacios de conversación en el medio académico del arte colombiano en el presente siglo, se hacía referencia al arte moderno como una tendencia anacrónica e impertinente. En algunos cursos universitarios, conceptos como “modernista” se utilizaban de manera peyorativa para referirse a un conjunto de características del arte inaceptables para la academia. Esta distinción era motivada por el afán de asumir una identidad contemporánea, que a su vez parecía una manera de legitimarse bajo la ilustración de la teoría global en boga. Entonces, a una estudiante de artes que argumentara un trabajo en pintura desde un firme interés por las relaciones de color y forma y un animado experimento de búsqueda de posibilidades formales, se le enjuiciaba como purista y falta de empatía con la realidad: “modernista”. A un artista que argumentara un trabajo desde la expresión de sentimientos genuinos mediante recursos propios de la pintura (gestos o atmósferas) se le condenaba como individualista, sentimental y romántico: “modernista”. Así, la escuela excluía posibles formas del arte –contrariando así su fachada libertaria—, por lo que, además de generar una vasta frustración entre los aspirantes a ser artistas, también fomentaba una aterradora inopia de conocimiento de las formas del arte históricamente posibles.
La falla proviene de la falsa idea de la separación de la práctica artística con la realidad. Como si la extrañeza y el silencio que convoca el arte moderno fuera resultado de una negación de contexto. Esta reflexión era uno de los principales ejes de discusión con el grupo de investigación “En un lugar de la plástica” del cual orgullosamente formé parte en el Departamento de Arte de la Universidad de los Andes, junto con Felipe González, Julián Serna y Natalia Paillié, y guiados por el inmenso conocimiento, la generosidad y desinterés de la historiadora del arte Carmen María Jaramillo, a quien debemos el arranque de nuestras carreras.
NOTAS
[1] Descarga en: https://www.youtube.com/watch?v=0NNKaac6PwY
A pesar de esta distancia que expresa con el universo literario, su círculo de amistades de tertulia, aventuras y copas provenía de la poesía, muchos quienes escribieron sobre su obra: Jorge Gaitán Durán, Hernando Valencia Goelkel, Álvaro Mutis, Alfonso Fuenmayor, Gabriel García Márquez y su entrañable amigo Álvaro Cepeda Samudio, con quien en la introducción de su libro Los cuentos de Juanasostiene un diálogo que pone en evidencia la trascendencia que ambos le otorgan a las particularidades de sus respectivos oficios.
[2] Maubert, Franck. El olor a sangre humana no se me quita de los ojos. Conversaciones con Francis Bacon. Barcelona: Acantilado, 2012. P81.
[3] Gadamer, Hans-Georg. Estética y hermenéutica. “Del enmudecer del cuadro” (1965). Madrid: Tecnos, 2006 (3ra ed). P. 235.
[4] Idem. P.243.
ENVIADO POR
Marcos Roda
Los Retratos
Ayer en la noche, en una alegre fiesta llena de música, mientras alrededor se hablaba de literatura y de publicaciones, sentado en la sala, hundido en un mullido sofá y frente a tres retratos de familiares hechos por Roda, dejé que los oídos siguieran la charla y distraje la mirada en los cuadros.
Me di cuenta de que los ojos de los tres retratados o, más bien, que las miradas en los tres retratos, tenían esa fuerza especial que yo siempre había pensado que correspondía a que Roda había captado muy bien la personalidad de cada retratado, pero ahora las veía como miradas de expectación, de interrogación, de duda frente al futuro.
No sé si esa idea tuvo que ver con que fueran retratos que tenían treinta o cuarenta años de antigüedad y con que los retratados estuvieran ahora, en esa fiesta, gritando y riendo con un trago en la mano y ya todos hubieran recorrido el largo trecho de vida que les conozco, con sus altos y sus bajos, sus alegrías y tristezas, sus enfermedades, sus logros profesionales y familiares.
Los ojos esos, todos, tienen, una intensidad especial de inocencia expectante, incluso de cierta vulnerabilidad ¿de miedo ante la vida que les esperaba?
En nuestra casa, en nuestro cuarto, en la pared que queda enfrente a la cama, a un lado de la televisión y sus potentes imágenes siempre cambiantes, tengo colgado un pequeño retrato a lápiz que me hizo Roda, que firmó pero no fechó. Tal vez yo tenía siete, máximo ocho años.
En ese retrato que nunca cambia, la mirada triste y seria del niño expectante, me muestra su inocente duda.
Ese cuadro me gusta mucho y también me hiere; la mirada triste y la pregunta diaria de si desperdicié, de si estoy desperdiciando la preciosa vida que compartimos y que ya se está acercando al final o si la viví a fondo e hice lo que pude, al mismo tiempo que me hace consciente del amor o ternura que me produce ese niño que también está colgado en lo profundo de mi memoria. Un niño siempre será un ser solitario e inseguro ante una realidad peligrosa que va descubriendo poco a poco y que solo entienden los adultos.
Los retratos de Roda no solo son imágenes de cómo era el retratado, sino, también, testigos de la fragilidad de los seres humanos ante la vida. De cada retratado ante el regalo de la vida o ante la imposición de tener que vivirla.
Roda llenó la casa de retratos y retrató a muchísimas personas a lo largo de su larga carrera. De eso vivió, de eso vivimos mucho tiempo. Pero no retrataba solo porque su profesión se lo imponía o por interés económico. Era una especie de compulsión, y siempre estaba llamando a alguno de sus hijos, a su mujer, a algún pariente o amigo para que se sentara en su estudio y, en un estado de concentración absoluto, retratarnos una y otra vez.
Hay que decir que siempre fue un buen psicólogo, tanto que muchos parientes, alumnos o conocidos lo buscaban para exponerle sus obras o sus cuitas y se sometían obedientes a sus, muchas veces, duros juicios.
Era un piadoso investigador de la vida y su peligrosa materia y logró plasmarla en dibujos, grabados y pinturas.
Tal vez por eso se atrevió a jugar a las cartas con la muerte en los prados de Los Andes.
Marcos

